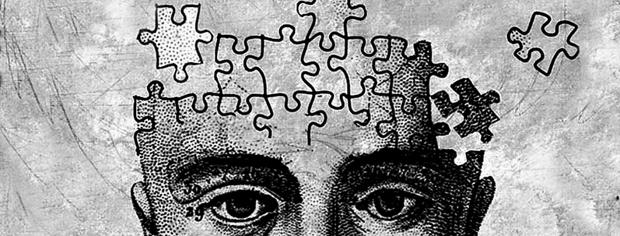Considerado por muchos como un padre fundador de la sociología moderna junto con Karl Marx y Emile Durkheim, el sociólogo e historiador alemán Max Weber, del que se cumplen 150 años de su nacimiento ha sido el objeto de críticas por parte de la historiografía post-modernista que surgió a raíz de la descolonización.
Su influencia académica sigue siendo tal que poco después de hacerse público que Joseph Pérez había ganado el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, el historiador francés de origen español sentenció en una entrevista en el suplemento Mas24: "Ningún científico digno de este nombre, ningún historiador, puede sostener hoy que la religión protestante es la religión del progreso" una afirmación en forma de amargo tributo al alemán que no es sino una prueba del potente legado que los trabajos de Max Weber siguen ejerciendo hoy día en un mundo y una historia en completa fluctuación.
El mundo de Weber
Nació el 21 de Abril de 1864 en Erfurt, la actual Turingia, en aquella época parte del Reino de Prusia. Hijo de un funcionario adinerado y liberal y de una madre calvinista y religiosa, fue un estudiante precoz. Su vida transcurrió entre el mundo académico y la política en una época en la que Alemania, Europa, y el mundo se encontraban en plena ebullición: fue testigo del nacimiento del Imperio Alemán en 1871 y su desaparición en 1918 tras la Primera Guerra Mundial, del mismo modo, presenció el cénit de la expansión territorial europea en África y Asia, y de la segunda revolución industrial.
Su prestigio le sirvió para ser consejero de la delegación alemana que negoció la rendición del país en Versalles en 1918
Trabajó como profesor universitario en la Universidad de Friburgo en 1894, y más tarde en la Universidad de Heidelberg. Intelectual y polemicista incansable, Weber entró en 1888 en la Unión por la Política Social alemana, y durante toda su vida mantuvo lazos con partidos liberales e izquierdistas. Su prestigio como sociólogo e historiador le brindó la oportunidad de trabajar como consejero para la delegación alemana que negoció la rendición del país en el Tratado de Versalles, y como uno de los redactores y supervisores de la Constitución de la República de Weimar.
Como gran observador de las innovaciones de su tiempo, centró su trabajo en dos cambios cruciales: el nacimiento de las modernas naciones-estado basadas en una burocracia profesional, y la expansión del capitalismo occidental por todo el globo terrestre.
Sociología y religión
David Hume (1711-1774) fue el primer intelectual en señalar la dualidad de la naturaleza humana. Por una parte, Hume descubrió una serie de características universales e inalterables que podían aplicarse a cualquier ser humano: la necesidad de alimentarse, reproducirse, e interactuar, y en un nivel más filosófico, los principios epistemológicos que gobiernan el comportamiento humano. Fue en estos principios universales e inalterables en los que Thomas Malthus se basó para crear el primer tratado de demografía moderno, Ensayo sobre el principio de la Población, publicado en 1798. La parte inalterable de la naturaleza humana se convertiría en las bases del pensamiento económico y Darwinista del siglo XIX.
No obstante, Hume también reconoció que el comportamiento humano está condicionado por la cultura, la historia, y el discurso ideológico de la sociedad en la que vino a nacer. Esta parte de la naturaleza humana es cambiante, y se encuentra en perpetua evolución. La interacción entre ambas partes de la naturaleza humana es el componente principal del comportamiento humano, y llevó a la creación de la sociología moderna.
El cénit de la Ilustración
Max Weber, a quien se ha considerado junto con Marx y Durkheim como uno de los autores que llevó la cultura de la Ilustración a su cénit, reconoció en su método la dicotomía que aquejaba a las ciencias sociales. Weber mantuvo que la sociología no podría llegar a ser una ciencia exacta comparable con las matemáticas o la física, dado que los principios sobre los que se sustentaba eran humanos, por tanto susceptibles de ser subjetivos en vez de objetivos.
Del mismo modo, Weber desarrollaría lo que más tarde se conocería como el "individualismo metodológico", asegurando que solamente los individuos - susceptibles igualmente a la subjetividad - son agentes activos. Su método, y el problema de la modernidad, llevaron a Weber a explorar las relaciones entre productividad económica y el contexto cultural de la sociedad.
La ética protestante y el espíritu capitalista, publicado en 1905, se convertiría en su obra más influyente y leída hasta el momento. Intrigado por la creciente desigualdad comercial y tecnológica entre Occidente y Oriente, características de lo que hoy se conoce como la Gran Divergencia, Max Weber trató de encontrar la excepcionalidad europea que había hecho posible el nacimiento y la expansión del modelo de producción capitalista, centrando su investigación en las diferencias culturales y religiosas entre ambos extremos cardinales.
En su ensayo, sugirió que el nacimiento del capitalismo - y por extensión de lo que hoy entendemos por "modernidad" - había sido posible en Europa debido al componente exclusivamente racional de la religión protestante. Según Weber, todas las demás religiones tenían un componente místico / mágico que impedía la completa realización de los intereses comerciales (teoría que más tarde utilizaría Oswald Spengler). Asimismo, trazó un esquema de desarrollo teológico paralelo al desarrollo material de la sociedad, avanzando desde un primitivo estado politeísta hasta un moderno espiritualismo científico y racional.
Mucho más importante que su ensayo sobre el protestantismo - y mucho mas ignorado - es el papel que este ensayo ocupa dentro de su obra: a la Ética Protestante le siguieron ensayos sobre el Confuncianismo, la religión en la India, y el Judaísmo. Weber murió en 1920, antes de poder completar ensayos sobre el Islam y el Cristianismo.
El mundo tras sus teorías
Las palabras de Joseph Perez tienen un gran sentido actual dentro de la historiografía moderna. No es mera coincidencia que el gran evento convocado por la UNESCO en París para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del sociólogo alemán llevase por título Racionalismo Occidental y su espejo Oriental: Re-examinando el trabajo de Max Weber.
Weber escribía desde un punto de vista eurocentrista que buscaba explicar el gran enigma del mundo moderno
Este acento en el revisionismo de las teorías weberianas es el que inspira las lecturas de Weber hoy día. Como Marx y Durkheim, Weber escribía desde un punto de vista eurocentrista que buscaba explicar el gran enigma del mundo moderno: ¿cómo consiguió Europa superar de forma tan radical al resto del mundo? En este sentido, Weber, como muchos otros contemporáneos, se esforzaron sin éxito en encontrar rasgos que pudieran dar sentido al excepcionalismo Europeo.
El auge de la Historia Global, que pretende rastrear las pruebas de un sistema económico mundial entrelazado por rutas comerciales interregionales del que Europa era tan sólo una parte, ha cuestionado con éxito la máxima de la que partían Weber y la mayoría de los autores del siglo XIX: la Europa protestante no inventó el capitalismo moderno para más tarde exportarlo al mundo.
La Gran Divergencia sigue siendo un enigma aún hoy día, y a pesar de que el trabajo de autores contemporáneos como André Gunder Frank, C.A. Bayly, o Immanuel Wallerstein han creado una nueva perspectiva para analizar el problema de la modernidad y del sistema global, el gran mérito de Weber, aún 150 años después de su nacimiento, se debe a que fue un pionero a la hora de investigar la relación humana entre la actividad económica y el marco cultural. Incluso si, como bien dice Joseph Perez, las conclusiones a las que llegó el sociólogo alemán fueron erróneas: el capitalismo moderno no surgió en las protestantes Suiza, Holanda o Escocia, sino en las católicas Venecia y Génova.
Rodrigo Córdoba Sanz. Psicólogo Clínico.
Teléfono: 653 379 269
Instagram: @psicoletrazaragoza
Página Web: Rodrigo Córdoba Sanz. Web.