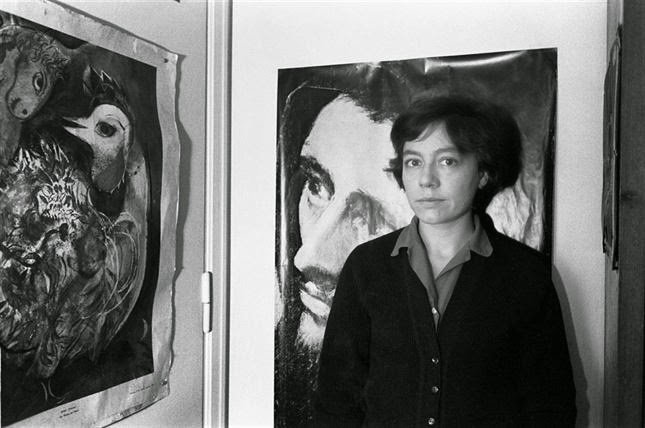La salud como riqueza psíquica. Un paradigma: El fracaso fértil de Sigmund Freud.
Sin locura, el mundo sería lúgubre.
Maimónides
En este artículo se aborda un aspecto central de la idea de salud en el pensamiento de Donald Winnicott, concretamente la noción de riqueza psíquica. Un indicador de salud que, apenas definido y explicitado en su obra, recorre e impregna todo su pensamiento. La riqueza psíquica se fundamenta en que «la vida merece la pena ser vivida», se despliega en el aserto winnicottiano de que «en verdad que somos pobres si solo estamos cuerdos», y cabe definirla como la capacidad psíquica para soportar paradojas.
A partir del denominado «Episodio de la cocaína» (y su extensión, el «Sueño de la inyección a Irma») de Sigmund Freud, se estudia y ejemplifica el concepto de riqueza psíquica. Un episodio que certifica el fracaso de Freud como investigador científico y que fuerza su entrada en el ámbito clínico, proceso que le conduce a la creación del psicoanálisis. Un affaire, central en su biografía y en la historia del pensamiento psicoanalítico, felizmente calificado por Didier Anzieu como el «fracaso fértil» de Freud.
La riqueza psíquica
Para Winnicott, un criterio de salud es la riqueza psíquica. Un concepto no definido por el propio autor, como tantos otros, que cabe entenderlo como la capacidad psíquica para soportar paradojas. Una capacidad que parte del cuidado materno, que precisa de la madurez (evolutiva, no cronológica) del bebé, que permite sostener el movimiento subjetivo entre los estados de integración y de no integración del sujeto, y que impulsa su creatividad en un espacio potencial, de intercambio o de juego, que lo hace estar vivo y sentirse real y habilita su gesto espontáneo.
El adecuado balance entre los estados de integración y de no integración, entre etapas o momentos de tensión y de relajación, se expresa en el jugar, en las transiciones entre el dormir y el despertar inherentes al ritmo de la vigilia y el sueño, o en la capacidad de soportar las dudas frente a las certezas. Lo que le interesa a Winnicott es la riqueza potencial de la personalidad. De modo que el indicador fundamental de la madurez del sujeto, y por ende de la salud, es la capacidad psíquica de soportar paradojas: la riqueza psíquica.
Daniel Ripesi lo explica así: «Así como Freud se manejaba con un criterio clínico de salud según el cual, si una persona tenía buenas relaciones sexuales y trabajaba, se la podía considerar sana, para Winnicott las alternativas que definen salud son la riqueza o la pobreza psíquica. Cuanto más riqueza más salud, cuanto más pobreza menos salud. Bueno, pero ¿qué sería entonces riqueza psíquica? Winnicott dice que hay riqueza psíquica cuando hay un despliegue subjetivo que parte de lo más espontáneo del ser humano, lo menos afectado por el narcisismo, es decir una continuidad existencial del sujeto que se debate entre identificaciones que sostienen una identidad más o menos definida y despliegues desprendidos de toda referencia formal. El sujeto posee una personalidad que no depende tanto de reacciones a estímulos ambientales sino de pautas de comportamiento personales» (el subrayado es nuestro) (1).
La paradoja subyace a la estructura general de la obra de Donald Winnicott y desde ella operan sus contribuciones más importantes. Surge en el epicentro de su pensamiento y es inherente a muchas de sus nociones principales: a su idea del jugar, a la creatividad, al objeto transicional y los fenómenos transicionales, al par sostén–interpretación… En el libro Realidad y juego (1971), su testamento teórico, escribe: «Mi contribución consiste en pedir que la paradoja sea aceptada, tolerada y respetada, y que no se la resuelva» (2). Para Winnicott, la paradoja es un fertilizante del psiquismo y tiene especial relevancia en el trabajo de simbolización de lo psíquico. La paradoja (lo creado de nuevo, el amor cruel, la unidad dual, el caos organizado, etc.), plantea la activación simultánea de contrarios. Cuando se tolera y respeta la paradoja se otorga al pensamiento un carácter dialéctico, un movimiento que origina y sostiene una tercera tópica: el espacio potencial o transicional. Un espacio que no es totalmente ni externo ni interno, sino que participa de ambos registros. En la conferencia «Individuación» (1970), en la que Winnicott sale al paso de este término de la nomenclatura junguiana (cuya carga semántica recae en la evolución propia y personal del individuo, esto es, autónoma del medio ambiente) y considera conveniente sustituirlo por el de «individualización», dice: «La vida es una pirámide invertida, y el punto en el cual se apoya la pirámide invertida es una paradoja. La paradoja requiere ser aceptada como tal, no necesita ser resuelta. Esto es locura permitida, locura que existe, dentro del marco de la cordura. Cualquier otra locura es un fastidio, una enfermedad» (3).
El modelo paradójico de Winnicott cuestiona la existencia de una verdad racional única y absoluta, indiscutible, y propone un arco de tensión donde se soportan los contrarios, lo diferente, sin dogmatismos ni exclusiones. Subvierte tanto la racionalidad lineal propia de la fenomenología como la lógica binaria que opone pares confrontados (locura-cordura, sano-enfermo, bueno-malo, vida-muerte, etc.), para someterlos a su contradicción sin forzar resolverla. Winnicott parte del continuum entre lo normal y lo patológico que señala Freud, pero a diferencia de este (que opone consciente e inconsciente, pulsión de vida y pulsión de muerte), y de Klein (posición esquizo-paranoide y posición depresiva, envidia y gratitud), alzaprima lo complementario y lo contradictorio de los fenómenos (transicionales) de la naturaleza humana. Para Winnicott, el psiquismo se rige por la lógica paradojal, por el modelo de la transicionalidad. Y esto es lo central en su pensamiento: lo potencial, lo dinámico, el movimiento que inscribe lo vivo. La paradoja implica precariedad y, por lo tanto, riqueza de significación: riqueza psíquica.
Este concepto lo acuña en la comunicación «Proveer para el niño en la salud y en las crisis», presentada en una mesa redonda organizada por el Instituto Psicoanalítico de San Francisco en octubre de 1962, donde destaca la importancia de la provisión ambiental como fertilizante de la riqueza potencial de la personalidad, y su corolario, la riqueza psíquica, como factor clave de la salud. Escribe: «Quiero decir algo inmediatamente para contrarrestar la posible impresión de que, a mi modo de ver, la salud es suficiente. No nos ocupamos solamente de la madurez individual y de que los individuos estén libres de trastornos mentales y psiconeurosis; lo que nos preocupa es la riqueza del individuo, no en el sentido económico, sino en lo que se refiere a su realidad psíquica interior. A decir verdad, con frecuencia perdonamos la mala salud mental o algún rasgo de inmadurez en un hombre o en una mujer por tratarse de una persona dotada de una personalidad tan rica que la sociedad puede beneficiarse mucho de la excepcional aportación de la que dicha persona es capaz. Me atrevo a decir que la aportación de Shakespeare fue tan grande que no nos importaría demasiado averiguar que era inmaduro, homosexual o antisocial en algún sentido localizado. Este principio podemos aplicarlo ampliamente y no hará falta que me extienda sobre él… Me sentiré satisfecho si he logrado que quede bien claro que apuntamos a proveer algo más que las condiciones saludables que produzcan salud. La riqueza de calidad, con preferencia a la salud, es lo que ocupa el peldaño más alto del progreso humano» (los subrayados son míos) (4).
En la conferencia «El concepto de individuo sano» (1967), Winnicott comenta: «Quizá en cierta época los psicoanalistas tendían a relacionar la salud con la ausencia de trastornos psiconeuróticos, pero en la actualidad no es así. Ahora necesitamos criterios más sutiles. Sin embargo, no es preciso desechar lo anterior cuando la relacionamos –como lo hacemos hoy– con la libertad dentro de la personalidad, la capacidad de experimentar confianza y fe, la formalidad y la constancia objetal, la liberación del autoengaño, y también con algo que no tiene que ver con la pobreza sino con la riqueza como cualidad de la realidad psíquica personal» (5).
Y en «La lactancia natural como una forma de comunicación» (1969), publicada en Los bebés y sus madres, escribe: «No nos preocupan solamente las enfermedades o los trastornos psiquiátricos; nos preocupan la riqueza de la personalidad, la fuerza del carácter y la capacidad de ser felices, así como la capacidad para la rebelión y la revolución. Es probable que la verdadera fuerza provenga de la experiencia de un proceso de desarrollo natural, y esto es lo que esperamos que ocurra. En la práctica, este tipo de fuerza se pierde de vista fácilmente debido a la fuerza comparable que puede provenir del miedo, el resentimiento y la privación»; a lo que añade: «En mi opinión, la salud mental de un individuo es determinada desde el comienzo por la madre, quien proporciona lo que he denominado un ambiente facilitador, es decir, un ambiente en el cual los procesos naturales de crecimiento del bebé y sus interacciones con lo que le rodea puedan desarrollarse según el modelo que ha heredado. La madre (sin saberlo) está echando las bases de la salud mental del individuo» (el subrayado es mío) (6).
La salud es madurez
Winnicott estudia el desarrollo emocional del niño a partir de la relación madre-hijo, otorgando una significativa importancia al medio ambiente en los primeros estadios vida. Un ambiente facilitador ejercido por la madre (padre o persona sustituta), cuya tarea comporta tres funciones primordiales: el sostén (holding) físico y emocional del yo inmaduro del bebé, el manejo (handling) o asistencia corporal, y la presentación objetal (objet-presenting), que corresponde al campo de los fenómenos transicionales. La madre es la que presenta el mundo al bebé, pues, en un comienzo, «el bebé no existe», lo que existe es «la pareja de crianza». La madre, con su adaptación activa, es la que crea las condiciones favorables para el desarrollo emocional y la capacidad creativa del niño, para que su potencialidad sea efectiva. El cuidado materno –la madre suficientemente buena–, es el que permite sostener el balance entre los estados de integración y de no integración (no confundir con el de desintegración) del niño, lo que determina su riqueza psíquica.
En su teoría del desarrollo emocional (el paso de la dependencia absoluta a la dependencia relativa, y de ahí la tendencia a la independencia, que nunca es total), Winnicott vincula la salud con la madurez del individuo, y las equipara a lo largo de toda su obra. En el capítulo «Formulación teórica del campo de la psiquiatría infantil» (1958) de La familia y el desarrollo del individuo, escribe: «La normalidad o salud, es una cuestión de madurez, y no de ausencia de síntomas» (7); y, en «Proveer para el niño en la salud y en la crisis» (1962), apunta: «La salud es madurez, madurez acorde con la edad del individuo» (8). Para Winnicott, la premisa médica según la cual la salud consiste en una relativa ausencia de enfermedad no es suficientemente adecuada, puesto que considera su valencia positiva, por lo que «la ausencia de enfermedad no es otra cosa que el punto de partida de una vida sana» (9). De ahí que la importancia de la noción riqueza psíquica radica en que excede a la contraposición dialéctica de normal versus patológico y a la idea de salud como ausencia de enfermedad; es más, para este autor, «la salud es tolerante con la mala salud» (10).
En la citada comunicación del 62, comenta: «A decir verdad, con frecuencia perdonamos la mala salud mental o algún rasgo de inmadurez en un hombre o una mujer por tratarse de una persona dotada de una personalidad tan rica que la sociedad puede beneficiarse mucho de la excepcional aportación de la que dicha persona es capaz» (11). Y aporta como ejemplo paradigmático el caso de un autor universal, William Shakespeare, cuya grandeza literaria desactiva la importancia o el interés de su supuesta inmadurez, inclinación homosexual (en su inaceptación epocal), rasgo antisocial u otro aspecto localizado de su persona. Y que de igual manera cabe aplicarlo a Friedrich Hölderlin, Vincent van Gogh, Antonin Artaud, Jackson Pollock u otros denominados locos egregios, cuyo destino va soldado a la mitología de sus desvaríos más allá de su grandeza artística. En este sentido, Winnicott concluye subrayando el criterio nuclear de su objetivo terapéutico: «Me sentiré satisfecho si he logrado que quede bien claro que apuntamos a proveer algo más que las condiciones saludables que produzcan salud. La riqueza de calidad, con preferencia a la salud, es lo que ocupa el peldaño más alto del progreso humano» (12) (el subrayado es mío).
La vida creativa
La riqueza psíquica se fundamenta en la consigna winnicottiana de que «la vida merece la pena ser vivida» (13), lo que supone estar vivo, sentirse real. Una expresión tomada del ensayo Notas para una definición de la cultura (1948), de T. S. Eliot, a su vez inspirada en una pregunta formulada cincuenta años antes por el filósofo William James: ¿Qué hace que la vida merezca la pena vivirla? Winnicott alude con ello a la creatividad personal, que diferencia de la creatividad artística o sofisticada. En «Vivir creativamente» (1970), lo expresa así: «Cualquiera que sea la definición a que lleguemos, deberá incluir la idea de que la vida sólo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo»; y sigue: «Para ser creativa, una persona tiene que existir y sentir que existe, no en forma de percepción consciente, sino como base de su obrar» (14). La define así: «La creatividad es, pues, la conservación durante toda la vida de algo que en rigor pertenece a la experiencia infantil: la capacidad de crear el mundo» (15) (el subrayado es mío). En Winnicott la creatividad está asociada al espacio potencial que se sitúa entre lo interno y lo externo, entre lo subjetivo y lo objetivo; al espacio de juego del niño donde se originan los objetos y los fenómenos transicionales que van dando continuidad al existir y sentido al self.
A diferencia de Freud, cuya concepción del psiquismo se basa en la dialéctica entre el principio del placer y el principio de realidad, para Winnicott lo importante no es tanto el conocimiento de la realidad («el principio de realidad es un insulto», afirma), sino, más bien, la conciencia de que la vida merece la pena ser vivida. Al respecto, escribe: «Lo importante es que esa persona siente que está viviendo su propia vida y asumiendo la responsabilidad de sus actos y omisiones y es capaz de atribuirse el mérito cuando triunfa y la culpa cuando fracasa. Una manera de expresarlo es decir que el individuo ha pasado de la dependencia a la independencia o a la autonomía» (16). Alcanzar la madurez significa adentrarse en la paradoja de lo creado de nuevo, ya que cada individuo crea su propio mundo a partir de otro preexistente. Un mundo personal, adecuado a un contexto significante. Una concepción deudora del pensamiento del matemático francés Jules Henri Poincaré, cuando afirma: «El científico no estudia la naturaleza por la utilidad de hacerlo; la estudia porque obtiene placer, y obtiene placer porque la naturaleza es bella. Si no fuera bella, no valdría la pena conocerla, y si no valiera la pena conocer la naturaleza, la vida no sería digna de ser vivida». Para Winnicott, por tanto, la salud implica integrar las vivencias de sentirse vivo y real, de experimentar continuidad en la propia existencia y de vivir en el propio cuerpo.
La cita de Maimónides (17) que encabeza este texto anticipa el pensamiento del psicoanalista inglés Donald Woods Winnicott, cuyo criterio de salud psíquica es que «lo cierto es que la mera cordura equivale a la pobreza» (18). Un aserto basado en el de su colega y amigo John Rickman, que dice: «La locura es la incapacidad de encontrar alguien que nos aguante» (19). Winnicott lo plantea en el artículo «Desarrollo emocional primitivo» (1945), cuando afirma: «A través de la expresión artística podemos esperar mantenernos en contacto con nuestros selves primitivos, de los que se derivan los sentimientos más intensos e incluso unas sensaciones terriblemente agudas, y en verdad que somos pobres si solo estamos cuerdos»; y lo vuelve a retomar en «El efecto de la psicosis en la vida familiar», conferencia pronunciada en febrero de 1960 y publicada en La familia y el desarrollo del individuo, donde apunta: «La psicosis es algo mucho más concreto y más relacionado con los elementos de la personalidad y la existencia humanas que la psiconeurosis, y, para citarme a mí mismo, sin duda somos muy pobres si somos totalmente cuerdos» (20).
La pobreza psíquica
En el reverso de la riqueza psíquica se encuentra la pobreza psíquica. Winnicott considera que la vida y la muerte se presentan sin solución de continuidad; que lo que realmente se opone a la vida es la no vida, cuyo síntoma nuclear es lo aburrido, lo fútil. La no vida equivale a la muerte en vida, presente en los pacientes obsesivos graves, esquizoides, borderline y otras estructuras patológicas graves. En cierto modo se asemejan a muertos vivientes: sujetos que pasan por la vida pero que la vida no pasa por ellos. Un inadecuado desarrollo emocional o la pérdida de la vida creativa, genera agonías primitivas caracterizadas por un sentimiento de desintegración e inexistencia; lo que este autor denomina miedo al derrumbe (breakdown) (21): una falla en la organización de las defensas que socava el self unitario. El sujeto ausente, apático, inexpresivo, desvitalizado o indolente es paradigmático de pobreza psíquica. Se trata de individuos vacíos cuya identidad es de tipo Gruyère, esto es, con huecos o agujeros más o menos pronunciados que reflejan una vida no creativa, improductiva o enferma. Estos pacientes tienden a establecer una dependencia tiránica, con demandas extremas, frustraciones intensas y una depositación masiva de odio contra el analista, siendo su transferencia frágil, extrema e inestable.
El modelo terapéutico de Winnicott parte del modelo básico: de la relación madre-hijo. De esta estructura primordial surge la naturaleza de la transferencia, el papel del encuadre como sostén y la capacidad de jugar tanto del paciente como del terapeuta. Su tesis es que la cura psicoterápica (o psicoanalítica) debe seguir el proceso natural de la relación madre-hijo, que queda definido por la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Una tarea que consiste en «transformar en terreno de juego el peor de los desiertos», al decir de Michel Leiris, citado por Winnicott en Realidad y juego (1971). En el análisis, el paciente debe pasar de una relación de objeto al uso del objeto: debe crear a un analista, para luego destruirlo simbólicamente y acceder a la realidad objetiva. La capacidad para usar al analista implica en este «una función a la cual puede tratar de amoldarse el analista real». Su tesis central es que el juego por sí mismo es terapéutico.
En consecuencia, el objetivo princeps al que debe encomendarse la tarea terapéutica es la de estimular la riqueza interior de la mente, esto es, la riqueza potencial de la personalidad, en lo tocante a su realidad psíquica y su condición de sujeto. En términos de Winnicott, facilitar su creatividad, su gesto espontáneo. Lo expresa así: «Lo importante es que esta persona siente que está viviendo su propia vida y asumiendo la responsabilidad de sus actos y omisiones y es capaz de atribuirse el mérito cuando triunfa y la culpa cuando fracasa. Una manera de expresarlo es decir que el individuo ha pasado de la dependencia a la independencia o a la autonomía» (22). Un intervalo que, en el curso del desarrollo emocional, oscila desde la dependencia absoluta, a la dependencia relativa y a la tendencia a la independencia. Una independencia que nunca es total, pero que, alcanzada la madurez, puede considerarse plena y efectiva.
El fracaso fértil de Sigmund Freud
Winnicott plantea el desarrollo emocional en la vivencia de paradojas, siendo la capacidad psíquica de soportar paradojas la que otorga riqueza psíquica al sujeto. Un caso paradigmático de riqueza psíquica es el encuentro de Sigmund Freud con la cocaína, de cuyos avatares extrae conclusiones fructíferas para sí mismo y para la ciencia, proponiendo un modelo terapéutico radicalmente distinto: el paso del modelo organicista al modelo psicologicista con la creación de la psicoterapia profunda.
Durante el siglo XIX la medicina académica se asienta en dos disciplinas principales: la anatomopatológica, representada por Wilhelm Griesinger, y la fisiológica, con Jean-Martin Charcot como cabeza de escuela. El espíritu de la época está definido por el axioma de Griesinger: «Las afecciones mentales son afecciones cerebrales». En este contexto, Sigmund Freud se gradúa en Medicina en 1881, a los veinticinco años. Llevado tanto por su interés por la investigación y la ciencia como por su aversión por la medicina práctica, inicia su formación en el Instituto de Fisiología de Ernst von Brücke. En junio de 1882 abandona la investigación científica, entre otras razones –además del consejo de su maestro– porque se ha enamorado de Martha Bernays. En noviembre de este mismo año se incorpora al departamento de Medicina Interna de Carl Nothnagel, en Viena, donde oye hablar a Josef Breuer sobre el caso de Anna O. Luego, entre 1983 y 1885 trabaja con Theodor Meynert en la Clínica Psiquiátrica del hospital General de Viena, donde decide especializarse en Neurología.
Así pues, la formación neuropsiquiátrica de Freud se realiza, en un primer momento, dentro de la tradición académica bajo la dirección de Brücke, Nothnagel y Meynert; y se amplía después con Charcot, en París, y luego con Ambroise Liébeault e Hippolite Berheim, en Nancy. El Freud antes de Freud inicia su trayectoria como investigador, se adentra después en la neurología clínica para capacitarse en el ejercicio de la medicina práctica y, finalmente, descubre la psicología profunda: el psicoanálisis. Con sus investigaciones sobre la cocaína –una sustancia apenas conocida, de la que se convierte en un ferviente consumidor y defensor de la misma– es cuando comienza a trazar por primera vez su propio camino. De ahí que Siegfried Bernfeld considera que «el episodio de la cocaína resulta interesante no solamente desde el punto de vista biográfico de la personalidad de Freud, sino también si se tiene en cuenta su influencia directa en el desarrollo del psicoanálisis» (23).
Las primeras noticias de sus investigaciones con la cocaína están reflejadas en una carta a su novia Martha Bernays, fechada el 21 de abril de 1884, en la que le informa de «un proyecto terapéutico y de una esperanza». Escribe: «He estado leyendo acerca de la cocaína (…) Quizá no salga nada de esto. Pero tarde o temprano se triunfa. No necesitamos más que un éxito de éstos para estar en condiciones de pensar en poner nuestra casa. Pero no des por asegurado que el éxito llegará en esta ocasión. Dos cualidades debe tener el temperamento del investigador, ¿sabes?: debe ser optimista en el intento, pero debe poner sentido crítico en su trabajo» (24) (el subrayado es mío). Freud aspira a hacerse un nombre en la ciencia y a poder casarse con Martha. El 30 de abril consume cocaína por primera vez. Al mes siguiente empieza a tratar con cocaína a su amigo Ernest Fleischl von Marxow (aquejado de un neuroma cuyo dolor no logra paliar con morfina, de la que es adicto), quien se abraza a la nueva sustancia «como un hombre que se está ahogando». Y envía una pequeña cantidad a Martha para «hacerla fuerte y enrojecer sus mejillas».
En otra carta a Martha, fechada el 25 de mayo de 1884, le transmite que la experiencia con la cocaína le despierta su vocación médica: «su deseo de curar» (25). En primer lugar, de curarse a sí mismo de su depresión y de sus preocupaciones psicosomáticas (miedo a morir) y, por extensión, llevado por el afán de realizar un importante descubrimiento, a curar a su círculo más próximo. El 19 de junio Freud escribe a su prometida para decirle: «Ayer noche terminé Uber Coca» (26), su primer artículo sobre la cocaína. No es casual, por tanto, que sus Escritos sobre la cocaína reflejen un nuevo estilo de escritura. Su biógrafo, Ernest Jones, lo subraya afirmativamente: «Este ensayo, aun constituyendo un inteligente y completo análisis de toda la cuestión, aún siendo de lejos el mejor de todos los artículos publicados hasta ese momento, debe ser considerado más como una obra literaria que como un trabajo científico original. Está escrito en el mejor estilo de Freud»; y añade: «Se puede observar también en este ensayo, un hecho único en las obras de Freud: una notable mezcla de objetividad y de calidez particular, como si hubiera estado enamorado de su objeto» (27) (los subrayados son míos).
Freud ve en la cocaína una panacea eficaz y se convierte en un prosélito entusiasta de la sustancia tras consumirla en pequeñas dosis como antidepresivo. Sus efectos estimulantes y analgésicos los experimenta, además de en sí mismo, en sus amigos, colegas, pacientes y familiares, concretamente en sus hermanas. En Escritos sobre la cocaína destaca seis aplicaciones terapéuticas: como estimulante contra la depresión, para los trastornos digestivos, para mitigar la neurastenia (fatiga), para curar la morfinómana y el alcoholismo, en aplicaciones locales y como afrodisíaco. Pero Freud no es el único que trabaja en ello y, además, los descubrimientos sobre la cocaína tienen un desigual valor en sus aplicaciones: el de Koller, como anestésico ocular, obtiene un éxito considerable; el de Freud, como estimulante y calmante, un fracaso rotundo. Un fracaso avalado por la muerte de su amigo Fleischl von Marxow a causa de una sobredosis de cocaína; y por haber escrito, de forma temeraria y olvidándose del sentido crítico, de que con esta sustancia no existe ningún riesgo de toxicomanía. La situación le pone ante el riesgo de un amplio descrédito profesional, siendo cuestionado en primera instancia por Louis Levin y, posteriormente, por Emil Erlenmeyer quien le acusa de haber propagado «el tercer azote de la humanidad», junto al alcohol y la morfina.
En el transcurso de este mismo año, Freud abandona sus investigaciones con la cocaína y se orienta hacia los estudios de Charcot en el hospital de la Salpêtrière, centrados en la aplicación de la hipnosis a las pacientes histéricas. Durante cuatro meses reside en París (desde mediados de octubre de 1885 hasta finales de febrero de 1886) recibiendo formación en el servicio de neurología del reputado profesor francés. Allí comprende que las perturbaciones histéricas –que desde la antigüedad se consideraban de estirpe femenina: hysteros en griego significa útero– son de origen psíquico y que pueden afectar a ambos sexos. Freud está a un paso de crear el psicoanálisis y desarrollar su tesis de la etiología sexual de las neurosis. Pero por entonces Freud no está únicamente preocupado por los resultados de sus investigaciones, también lo está por su salud, por su trabajo y su familia. Como advierte Didier Anzieu, el fracaso de Freud en su encuentro con la cocaína, es un «fracaso fértil» para el descubrimiento del psicoanálisis.
El Sueño de la inyección a Irma
El «Sueño de la inyección a Irma» (28) –el llamado sueño paradigmático del psicoanálisis por Eric Erikson (1954) y el sueño princeps por Didier Anzieu (1959)–, soñado en la mañana del 24 de julio de 1895, corresponde al primer sueño que Freud somete a una interpretación detallada y en el que fundamenta su tesis general sobre el sueño: «Después de un trabajo de interpretación completo el sueño se da a conocer como un cumplimiento de deseo» (29). Esa noche Freud consume cocaína. Por esta época suele tomar cocaína para aliviar una molesta rinitis, pero ya ha abandonado definitivamente sus investigaciones con la cocaína realizadas entre 1884 y 1887. Escribe: «En esta época solía tomar con frecuencia cocaína para aliviar una molesta rinitis, y había oído decir pocos días antes que una paciente, que usaba este mismo medio, se había provocado una extensa necrosis de la mucosa nasal. La prescripción de la cocaína para estos casos, dada por mí en 1885, me ha valido severos reproches. Un querido amigo mío, muerto ya en 1885, apresuró su fin por el abuso de este medio», escribe Freud contextualizando su sueño.
Irma es el seudónimo de una amiga de la familia y paciente a la que Freud ha tratado de una rinitis, con cocaína, y le ha provocado una necrosis de mucosa; Otto es su amigo el pediatra Óscar Rie, quien habla de la paciente cuyo tratamiento ha fracasado; el Doctor M. es Breuer, para quien Freud está redactando un informe del caso de esta paciente. Por esos días Irma estaba invitada al cumpleaños de Martha… De todo ello Freud extrae una aguda observación: «En el verano de 1985 había yo tratado psicoanalíticamente a una joven, muy amiga mía y de mi familia. Bien se comprende que tal mezcla en las relaciones puede convertirse para el médico, y tanto más para el psicoterapeuta, en fuente de múltiples confusiones. El interés personal del médico es mayor, y menor su autoridad. Un fracaso amenaza enfriar la vieja amistad con los allegados del enfermo» (30).
La interpretación que establece Freud de su propio sueño tan sólo alcanza un nivel de deseos preconsciente. Para Freud el resultado del sueño consiste en que él no es culpable de la enfermedad de Irma ya que esta es de etiología orgánica; que logra vengarse de su amigo Otto porque da inyecciones muy a la ligera; y se venga del doctor M. porque éste diagnostica ingenuamente una disentería. Pero Freud no es ajeno a la dificultad que entraña el analizar sus propios sueños y en una nota al pie de página, respecto de la interpretación de un fragmento del sueño, apunta: «Todo sueño tiene por lo menos un lugar en el cual es insondable, un ombligo por el que se conecta con lo no conocido» (31). Quizás en ese momento Freud está aventurando la imposibilidad de poder analizar por el sólo el significado de su propio sueño.
Eric Erikson, en su libro Los sueños de Sigmund Freud interpretados (1954) (32), muestra que el «Sueño de la inyección a Irma» responde a deseos inconscientes que Freud no llega a vislumbrar en su análisis. Erikson plantea que en este sueño Freud tiene deseos sexuales por Irma; deseos agresivos hacia Otto y el doctor M.; y, deseos de grandeza (deseos narcisistas), por realizar un gran descubrimiento. Los deseos narcisistas que subyacen en el «Sueño de la inyección a Irma» están avalados por la necesidad que tiene Freud en ese momento de realizar un gran descubrimiento dado que su reputación estaba en entredicho a raíz de la muerte de su amigo Fleischl von Marxow tras sufrir alguna crisis de psicosis tóxica por abuso de cocaína, deseo también expresado en una carta a Wilhelm Fliess de poner una placa de reconocimiento por su descubrimiento del significado de los sueños.
La conclusión a la que llega Freud tras el análisis de este sueño es que «su contenido es, entonces, un cumplimiento de deseo, y su motivo, un deseo» (33), tesis general sobre el sueño que estructura todo el libro de La interpretación de los sueños (1900). (Del que no hay que olvidar que tiene terminado en 1899 pero que publica al año siguiente, para que inaugure el nuevo siglo.) El cumplimiento de deseo no significa que el deseo se realice en la realidad, sino que el deseo se cumple en la imagenización del mismo, en la propia fantasía onírica imagenizada. Al ser organizado el deseo en imágenes queda como una acción que se ha desarrollado y se ha cumplido. De ahí que la idea del cumplimiento de deseo, el cumplimiento no es más que la organización representativa de aquello que es del orden de las ideas que al ser representado en imágenes aparece como algo que ha sucedido. Es decir, el contenido latente del sueño organiza su contenido manifiesto en escenas, representaciones e imágenes, dispositivo mediante el que se cumple su deseo. Todo ello muestra la intuición de Freud sobre su propia obra, que le lleva a afirmar en la carta enviada a su amigo Fliess –Carta 137–, fechada el 12 de junio de 1900, en Viena: «¿Crees que algún día se colocará en esa casa una placa de mármol, con la siguiente inscripción?:
En esta casa, el 24 de julio de 1895,
le fue revelado al doctor Sigmund Freud
el secreto de los sueños
Por el momento parece poco probable que ello ocurra» (34). Algo anticipado en sus sueños adolescentes al identificarse con el personaje de Cipión de El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes, en su diálogo con su amigo Silberstein (35). Erikson, en su estudio, plantea la hipótesis de que «tal énfasis autobiográfico apoya nuestra pretensión de que este sueño puede revelar algo más que el hecho básico de un cumplimiento de deseos disimulado, originado en fuentes infantiles; de que en realizad, este sueño puede sobrellevar la carga histórica de haber sido soñado para ser analizado, y analizado para cumplir un destino muy especial» (36). Un destino especial, sin duda: descubrir el significado de los sueños.
En conclusión, el paso del «Episodio de la cocaína» al «Sueño de la inyección a Irma», supone a Freud hacerse cargo de una secuencia de fracasos encadenados en sus afanes investigadores, amparados en el del carácter lenitivo de la cocaína. Fracasos que le orientan e introducen en la clínica –primero en el diagnóstico neurológico y luego en la terapéutica de las neurosis–, y para lo que recurre a la electroterapia y al hipnotismo, hasta dar con un procedimiento nuevo… el psicoanálisis. Didier Anzieu lo significa así: «A la inversa de sus observaciones clínicas sus experimentos fueron fracasos: Freud se manifestó desde un principio como un observador sin par y un mal experimentador» (37). Un «fracaso fértil» que impulsa su capacidad creativa, su la riqueza psíquica, para crear el psicoanálisis.
Javier Lacruz Navas
Zaragoza, 2007
Notas
(1) Ripesi, Daniel, «En la clínica de adultos: Winnicott», Buenos Aires, Comunidad Virtual Russell, 2007. Seminario on line. Clase 6, p. 4.
(2) Winnicott, Donald: «Introducción». Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 1971, p. 14.
(3) Winnicott, Donald, «Individuación» (1970), en Exploraciones psicoanalíticas I, Buenos Aires, Paidós, 1991, p. 338.
(4) Winnicott, Donald, «Proveer para el niño en la salud y en las crisis» (1962), en El proceso de maduración en el niño, Barcelona, Laia, 1981, p. 77.
(5) Winnicott, Donald, «El concepto de individuo sano» (1967), en El hogar nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 33.
(6) Winnicott, Donald, «La lactancia natural como una forma de comunicación» (1968), en Los bebés y sus madres, Barcelona, Paidós, 1990, pp. 42-43.
(7) Winnicott, Donald, «Formulación teórica del campo de la psiquiatría infantil» (1958), en La familia y el desarrollo del individuo, Buenos Aires, Hormé, 1980, p. 132.
(8) Winnicott, Donald, «Proveer para el niño en la salud y en las crisis» (1962), en El proceso de maduración en el niño, Barcelona, Laia, 1981, p. 76. Y lo retoma en «El concepto de individuo sano» (1967), en: El hogar nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 28.
(9) Winnicott, Donald, «Introducción», en La naturaleza humana, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 17.
(10) Winnicott, Donald, «El concepto de individuo sano» (1967), en El hogar, nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 40.
(11) Winnicott, Donald, «Proveer para el niño en la salud y en las crisis» (1962), en El proceso de maduración en el niño, Barcelona, Laia, 1981, p. 77.
(12) Ibid., p. 77.
(13) Winnicott, Donald, «La creatividad y sus orígenes». Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 1971, p. 93. Al respecto, T. S. Eliot dice: «Si tomamos la cultura en serio, vemos que a un pueblo no le basta solo con comer, sino que necesita una cocina particular y adecuada… La cultura puede definirse como aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida».
(14) Winnicott, Donald, «Vivir creativamente» (1970), en El hogar, nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 48.
(15) Ibid., pp. 48-49.
(16) Winnicott, Donald, «El concepto de individuo sano» (1967), en El hogar, nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 34.
(17) Maimónides, nacido en Córdoba (España) y formado en la tradición judía y árabe profana, fue el médico, rabino y teólogo judío más importante de la Edad Media. Su Guía de perplejos (1190) es su obra más importante.
(18) Winnicott, Donald, «Desarrollo emocional primitivo» (1945), en Escritos de pediatría y psicoanálisis, Barcelona, Laia, 1981, p. 210.
(19) Winnicott, Donald, «Los casos de enfermedad mental» (1963), en El proceso de maduración en el niño, Barcelona, Laia, 1981, p. 266.
(20) Winnicott, Donald, «El efecto de la psicosis en la vida familiar» (1960), en La familia y el desarrollo del individuo, Buenos Aires, Hormé, 1980, p. 84.
(21) Winnicott, Donald, «El miedo al derrumbe» (circa 1963), en Exploraciones psicoanalíticas I, Buenos Aires, Paidós, 1991, pp. 111-121.
(22) Winnicott, Donald, «El concepto de individuo sano» (1967), en El hogar, nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 34.
(23) Bernfeld, Sigfried, «Los estudios de Freud sobre la cocaína» (1953), en Escritos sobre la cocaína, Barcelona, Anagrama, 1980, pp. 310-311.
(24) Freud, Sigmund, «Carta a Martha Bernays» (21 de abril de 1884), en Freud. Epistolario II, Buenos Aires, Orbis, 1993, p. 123.
(25) Freud, Sigmund, «Carta a Martha Bernays» (25 de mayo de 1884).
(26) Freud, Sigmund, «Carta a Martha Bernays» (19 de junio de 1884), en Freud. Epistolario II, Buenos Aires, Orbis, 1993, p. 129.
(27) Jones, Ernest, Vida y obra de Sigmund Freud, Buenos Aires, Hormé, 1979, vol. 1, p. 90.
(28) Freud, Sigmund, «El método de la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño paradigmático», en La interpretación de los sueños, Buenos Aires, Amorrortu, 1984, vol. IV, pp. 127-141.
(29) Ibid., p. 141.
(30) Ibid., p. 127.
(31) Ibid., p. 132.
(32) Erikson, E. H., Los sueños de Sigmund Freud interpretados, Buenos Aires, Hormé, 1973.
(33) Freud, Sigmund, «El método de la interpretación de los sueños. Análisis de un sueño paradigmático», en La interpretación de los sueños, Buenos Aires, Amorrortu, 1984, vol. IV, p. 139.
(34) Ibid., p. 141.
(35) Sobre este avant la lettre de Freud han escrito con fundamento Gedo, J. E. y G. S. Wolf, «Freud’s novelas ejemplares» (1976), en Freud. The fusion of science and humanism; y Grinberg, León y Juan Francisco Rodríguez, «La influencia de Cervantes sobre el futuro creador del psicoanálisis», en Revista de Psicoanálisis de Madrid, n.º 2, noviembre de 1985, pp. 7-28.
(36) Erikson, E. H., Los sueños de Sigmund Freud interpretados, Buenos Aires, Hormé, 1973, p. 13.
(37) Anzieu, Didier, El autoanálisis de Freud y el descubrimiento del psicoanálisis, México, Siglo XXI, 1980, p. 67.
Bibliografía
Anzieu, Didier, El autoanálisis de Freud y el descubrimiento del psicoanálisis, México, Siglo XXI, 1980.
Erikson, Eric, Los sueños de Sigmund Freud interpretados, Buenos Aires, Hormé, 1973.
Freud, Sigmund, La interpretación de los sueños, Buenos Aires, Amorrortu, vol. IV, 1984.
Freud, Sigmund, Freud. Epistolario II, Buenos Aires, Orbis, 1993.
Grinberg, León y Rodríguez, Juan Francisco, «La influencia de Cervantes sobre el futuro creador del psicoanálisis» (1985). XXXX
Jones, Ernest, Vida y obra de Sigmund Freud, Buenos Aires, Hormé, 1979.
VV. AA., Escritos sobre la cocaína, Barcelona, Anagrama, 1980.
Ripesi, Daniel, «En la clínica de adultos: Winnicott», Buenos Aires, Comunidad Virtual Russell, 2007. Seminario on line.
Winnicott, Donald, Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 1971.
Winnicott, D., La familia y el desarrollo del individuo, Buenos Aires, Hormé, 1980.
Winnicott, D., El proceso de maduración en el niño, Barcelona, Laia, 1981.
Winnicott, D., Escritos de pediatría y psicoanálisis, Barcelona, Laia, 1981.
Winnicott, D., Los bebés y sus madres, Barcelona, Paidós, 1990.
Winnicott, D., Exploraciones psicoanalíticas I, Buenos Aires, Paidós, 1991.
Winnicott, D., El hogar, nuestro punto de partida, Buenos Aires, Paidós, 1994.
Winnicott, D., La naturaleza humana, Buenos Aires, Paidós, 2005.