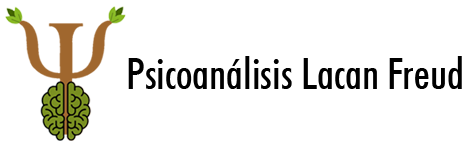El amor: renuncia y valentía
¿Qué es el amor? desde Freud, Lacan, y otros autores psicoanalíticos.
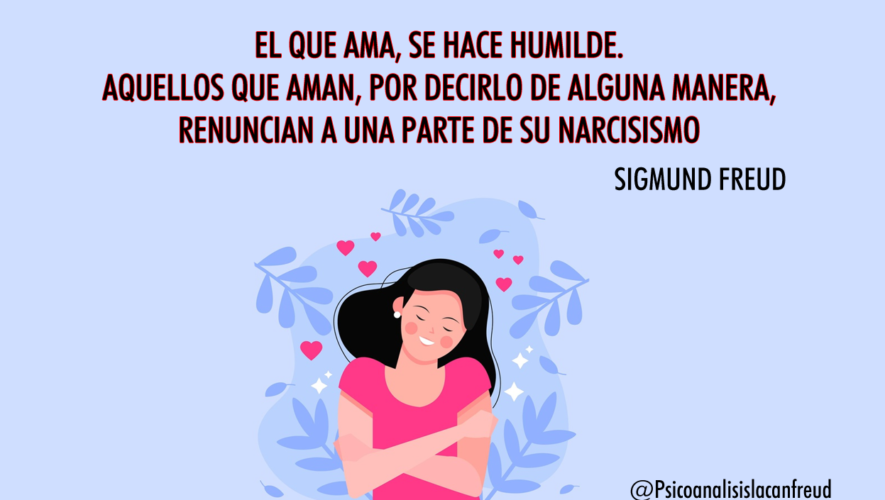
El amor no es sin renuncia
La elección de amor exige renunciar a ciertos deseos y formas de vivir, implica que el yo que existía antes de formar la pareja se transforme. Freud decía: «Allí donde el amor despierta, muere el yo, déspota, sombrío» (Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia, 1910)
Para elegir una pareja es preciso renunciar a diferentes cuestiones y también es preciso aceptar que el otro no nos completa, que al otro también le falta y que no se comporta igual a nosotros. Y esta aceptación del otro lleva trabajo y es lo que genera el problema del amor. Lacan lo explicaba de una manera simple: «no hay ninguna coincidencia. Lo que le falta a uno no es lo que está escondido, en el otro. Ahí está todo el problema del amor» (Seminario VIII).
El profesor Renato Dias Martino escribe en su perfil de Instagram: «El real casamiento es constituido y mantenido esencialmente por las renuncias. Aquel que no se siente preparado para despegarse de los deseos, difícilmente será exitoso en una unión efectiva saludable y el real casamiento difícilmente ocurrirá. Eso se torna una tarea difícil cuando tenemos en cuenta que vivimos en una configuración social donde la competitividad es una regla y la disputa parece ser condición de sobrevivencia. Somos educados para competir, no para cooperar» (El texto original es en portugués, la traducción es nuestra).
«El que ama sufre, el que no ama enferma» (Freud)
Freud sostenía en «Introducción al narcisismo» que es necesario amar para no caer enfermo.
Sin embargo, las vicisitudes del amor generan sufrimiento, el amar, el no ser correspondido, el no saber cómo va a actuar el otro, la decepción amorosa, entre otras cosas.
En estado de enamoramiento sin duda somos más vulnerables, idealizamos la persona que tenemos al lado y le atribuimos todo tipo de virtudes, además de sostenerse en la ilusión de ser uno con el otro, cuestión que Lacan se encargó de deslegitimar remarcando la no complementariedad entre los sexos.
De un modo similar, Freud indica: «jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos; jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado” (El malestar en la cultura).
¿Pero por qué amar entonces? Porque el amor alimenta el deseo y además porque, según Freud, «una de las formas en que el amor se manifiesta (el sexual) nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante, estableciendo así el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad» (El malestar en la cultura).
En relación a lo que venimos detallando, les compartimos un texto que hace poco traducimos de la psicoanalista Ana Suy con respecto al amor:
«En la mejor de las hipótesis, la persona que amamos nos frustra, nos defrauda, nos decepciona.
En la mejor de las hipótesis, la gente se engaña con la persona amada y descubre, en algún punto, que invento mucho sobre ella en algún lugar creativo de sí.
En la mejor de las hipótesis, los hijos caen, se deslizan del pedestal, hacen fracasar (al menos) algún ideal de los padres.
En la mejor de las hipótesis, los hijos desilusionan a los padres, dejando que ellos se vean con sus propias frustraciones, dejando de lado el sueño de restablecer el narcisismo perdido de los padres a costa de la propia vida.
En la mejor de las hipótesis, los padres decepcionan a los hijos, causan algun tipo de odio en ellos, les dejan faltar algo.
En la mejor de las hipótesis, los padres sustentan que faltó algo, si, y que va a continuar faltando, y soportan que el hijo vaya a buscar sus cosas con sus propias piernas y caminos, que hay muchas cosas que no se encuentran dentro de casa.
En la mejor de las hipótesis, en el amor, algo falla, falta, cae, frustra – para que otra cosa pueda aparecer, para que alguien mas allá del ideal pueda advenir – porque la vida es viva y sorprende» (Texto original en portugués, en el perfil de Instagram de la autora: @Ana_suy. La traducción es nuestra).
El amor es valentía ante fatal destino
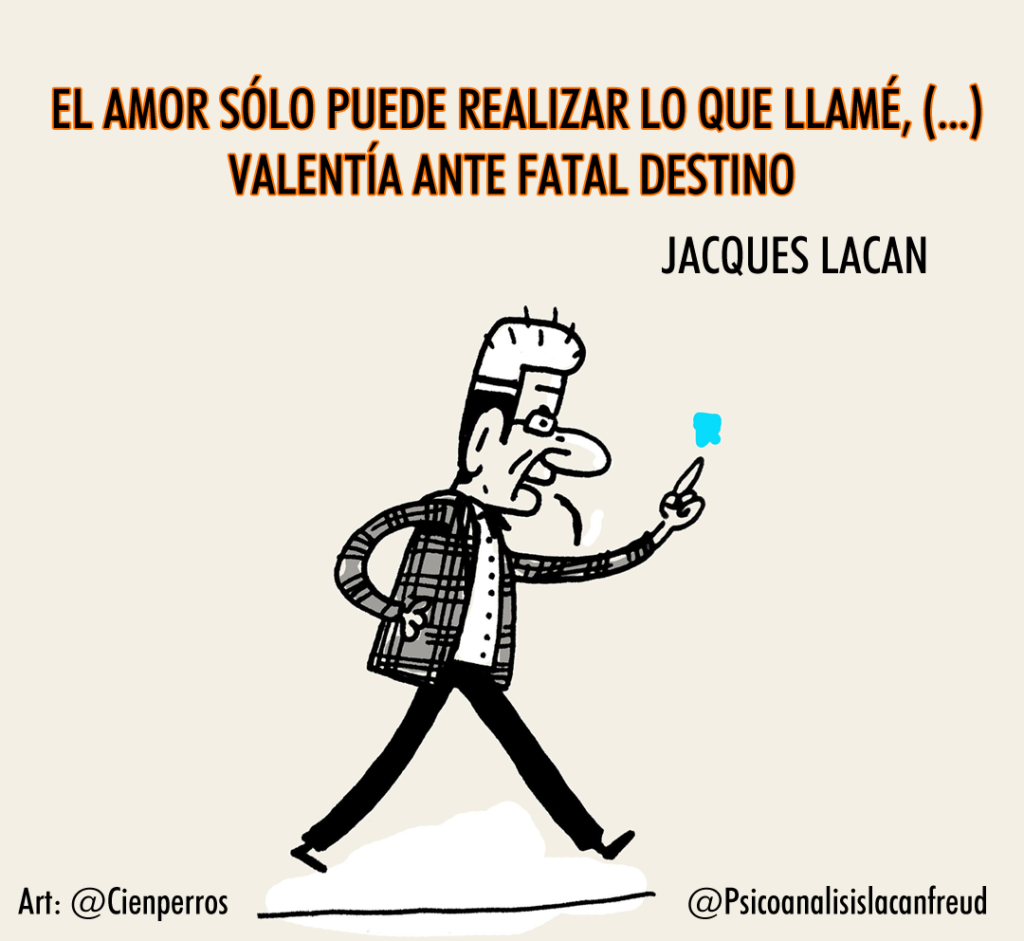
Este enunciado que aparece como título, es una frase de Lacan que nos indica que en el amor no hay garantía de nada, uno debe arriesgarse, jugársela, teniendo en cuenta incluso el fatal destino al que nos estamos exponiendo. (el amor sólo puede realizar lo que llamé, usando de cierta poesía para que me entendieran, valentía ante fatal destino).
Enamorarse de alguien o no tiene que ver con encontrar en esa persona alguna marca que permita al sujeto identificar las marcas de su propio inconsciente. Por su parte, Miller explica que amamos a la persona que protege a una imagen narcisista de uno mismo o representa dicha imagen. Para este autor el amor se dirige a aquel que, pensamos, conoce nuestra verdad y nos ayuda a encontrarla soportable.
El enamoramiento mutuo, como señala Lacan, se sostiene en el encuentro entre dos saberes inconscientes. Es por eso que Lacan considera fatal destino, en el sentido de que estamos sujetos a las elecciones inconscientes, y no sabemos a donde pueden conducirnos.
El amor es aceptar la propia falta, que es estructural y que es lo que permite que exista el deseo, y aceptar también que al otro le falta.
«Aquellos que creen estar completos solos, o quieren estarlo, no saben amar. Y a veces, lo constatan dolorosamente. Manipulan, tiran de los hilos, pero no conocen del amor ni el riesgo ni las delicias» (Jacques Alain Miller).
En una relación cada uno hablará su idioma, el idioma del fantasma de cada uno de los involucrados en la pareja, lo que implica entonces la necesidad de aceptar al otro y lograr un saber hacer con lo que falta. Miller, del mismo modo, indica: «“los enamorados están condenados a aprender indefinidamente la lengua del otro, buscando las claves, siempre revocables”.
Para cerrar este artículo, les compartimos una frase de Nietzsche sobre el amor: «¿Qué es el amor sino comprender y alegrarse de que otro viva, actué de y sienta de manera diferente y opuesta a la nuestra?»







.jpg)