Rodrigo Córdoba Sanz. Psicólogo Psicoterapeuta. Zaragoza Gran Vía Y Online. Teléfono: (+34) 653 379 269 Website: www.rcordobasanz.es Instagram: @psicoletrazaragoza
LA PROPIA IDENTIDAD
En psicología, yo o ego (del latín), se define como la unidad dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su relación con el medio; es, pues, el punto de referencia de todos los fenómenos físicos.
El yo es un término difícil de definir dadas sus diferentes acepciones. A lo largo de la historia su definición se ha relacionado con otros términos como psique, ser, alma o conciencia. Pero una aproximación académica exigiría hacer precisiones según la disciplina desde la que se enuncie. El estudio del yo puede decirse que abarca, disciplinas de orientación biológica, (psicobiología, neurobiología, Neuropsicología etc) tanto como disciplinas de corte filosófico y humanista. El término yo desde una aproximación académica se relacionaría con términos como conciencia y cognición.
La pregunta por el que es exactamente el yo es quizá una de las preguntas fundamentales del hombre y no sólo ha sido enunciada en la ciencia sino en diversos sistemas religiosos y espirituales a lo largo de la historia.
El Yo en la lingüística
Para el lingüista Émile Benveniste El yo puede ser entendido también a nivel del discurso. El yo es el pronombre básico que indica persona (yo/tu) y solo puede ser definido y existente en una instancia discursiva y en relación con un otro.Según Benveniste, "Yo puede identificarse solamente por el ejemplo de discurso que lo contiene" y, simétricamente se definiría Tú como "el individuo al que se habla en el ejemplo actual del discurso que contiene la muestra lingüística tú".
El yo en la antropología
En antropología su uso designa el yo desde cuyo punto de vista se consideran las relaciones de parentesco o filiación.
El Yo según el Psicoanálisis
Según Sigmund Freud, desde el psicoanálisis el Yo es la instancia psíquica que une el Ello con el mundo exterior y hace de puente entre el Ello y el Superyo. Resulta de la diferenciación que el contacto con la realidad exterior impone al Ello (estructura psíquica primitiva). De hecho es un sistema de adaptación a la realidad.
El Yo según la Psicología analítica
Según Carl Gustav Jung, desde la Psicología analítica el Yo es el punto focal de la conciencia. Es el portador de nuestra conciencia consciente de existir, así como el sentimiento permanente de identidad personal. Es el organizador consciente de nuestros pensamientos e intuiciones, de nuestros sentimientos y sensaciones. Es el portador de la personalidad. El Yo surge del sí-mismo y desempeña papeles de crucial importancia. Percibe significados y evalúa valores, actividades que favorecen la supervivencia y hacen que la vida valga la pena vivirse y encontrarle sentido.
El Yo en la filosofías místicas orientales
En las filosofías místicas orientales, particularmente en el budismo se considera al yo como una ilusión. El yo se presenta como un velo de la mente que induce al sujeto a identificarse con su experiencia provocándole sufrimiento. El Budismo también contrasta fuertemente con otras religiones porque no afirma la existencia del alma, ni de un "sí mismo" o "yo" duradero en el ser.
Debates en torno a la idea del Yo
Dentro de la ciencia existen corrientes fundamentadas en posturas filosóficas como el materialismo eliminativo que no toman al yo como un objeto de estudio científico valido, por no contar con correlatos físicos o neurobiológicos exactos que sustenten la existencia de dicha instancia. Otras posturas como el emergentismo considera el yo como un objeto de estudio valido el cual es un producto emergente de las funciones del organismo biológico en interaccion con su medio.
Ello, Yo y Superyó
Ello, Yo y Superyó o Id, Ego y Superego, son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis con la que Sigmund Freud intentó explicar cómo funciona la mente, sugiriendo que tiene una estructura particular. Propuso que está dividida en tres partes: el Ello, el Yo y el Superyó.
Conceptos fundamentales
Conceptos Fundamentales dentro de la teoría de Sigmund Freud son:
El Ello: impulsos, deseos, desbalances.
El Yo: balance. Logra satisfacer las necesidades principales como el hambre, sueño, sed y se incluye sexo (dentro de parámetros sociales).
El Superyó: moral, conciencia, reglas sociales, lo que uno hace en su sociedad.
La idea general de que la mente no es algo homogéneo, sigue influyendo en muchas personas fuera del mundo de la psicología. Pero también son muchos los que han rechazado la teoría de que la mente se divide en estos tres componentes. Esta teoría fue construida sobre la premisa de que las necesidades o impulsos inconscientes, especialmente los impulsos biológicos y sexuales, son la parte central de la motivación de la personalidad humana. Freud planteó que los problemas de los enfermos mentales solían tener como causa los deseos y fantasías reprimidos e inconscientes de naturaleza sexual, socialmente inaceptables. Los papeles específicos desempeñados por las tres entidades no siempre son claros y se mezclan en muchos niveles. La personalidad consta según este modelo de fuerzas diversas en conflicto inevitable.
ELLO O ID
El Ello (id) es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. Comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer, se presenta de forma pura en nuestro inconsciente. Representa nuestros impulsos, necesidades y deseos más elementales. Constituye, según Freud, el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Opera de acuerdo con el principio del placer y desconoce las demandas de la realidad. Allí existen las contradicciones, lo ilógico, al igual que los sueños. Representa la necesidad básica del ser de cubrir sus necesidades fisiológicas inmediatamente y sin considerar las consecuencias. La necesidad de obtener comida, la agresividad, así como la búsqueda del sexo, son respuestas del Ello a diferentes situaciones. Es decir, es el inconsciente. (El Ello no es sinónimo de inconsciente).
El Ello está en una relación estrecha y conflictiva con las otras dos instancias, el Yo y el Superyó, que se forman a partir de la interacción con el medio social (Realidad) y de la decantación del Complejo de Edipo, respectivamente.
Para Freud, la mayor parte del Ello es desconocida e inconsciente. Reservorio primero de la energía psíquica, representa la arena en la que se enfrentan pulsiones de vida (Eros) y de muerte (Thanatos). La necesidad imperiosa de la satisfacción pulsional rige el curso de sus procesos. Sus contenidos inconscientes son de diferentes orígenes. Por una parte, se trata de tendencias hereditarias, de determinaciones innatas, de exigencias somáticas, y, por otra parte, de adquisiciones, de lo que proviene de la represión. De forma sucinta, se puede definir al Ello como el reservorio pulsional del hombre. La conquista del Ello, ese núcleo de nuestro ser, para Freud, es facilitada por el psicoanálisis a través del método de la asociación libre.
Yo o Ego
El Yo (Ego) tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del Ello con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del Superyó. El Yo evoluciona según la edad y sus distintas exigencias del Ello actuando como un intermediario contra mundo externo. El yo sigue al principio de realidad, satisfaciendo los impulsos del Ello de una manera apropiada. Utiliza razonamiento realista característico de los procesos secundarios que se podrían originar. Como ejecutor de la personalidad, el Yo tiene que medir entre las tres fuerzas que le exigen: el mundo de la realidad, el Ello y el Superyó, el yo tiene que conservar su propia autonomía por el mantenimiento de su organización integrada. Yo significa yo en latín; (La palabra alemana original que Freud había aplicado era Ich). Aunque en sus escrituras tempranas Freud comparó el Yo con nuestro sentido del uno mismo, en adelante comenzó a retratarlo más como un sistema de funciones psíquicas tales como realidad-prueba, defensa, síntesis de la información, funcionamiento intelectual, memoria y similares. Es la conciencia propiamente dicha. Es el ente que actúa como regulador entre las demandas del Ello y del Superyó. Se basa en un concepto realista del mundo para adaptarse al mundo.
Casi ejemplificado como un poder o una persona dentro de la mente, que nos presta atención en todo momento, incluso en nuestras acciones más íntimas, esta observación no es lo mismo que una persecución, pero no esta muy lejos de serlo. Todas las acciones ejecutadas, son analizadas por el Yo y a menudo se les comunica los resultados: “ahora debe decir esto…”, “ahora deberá salir”. Amenazando con el castigo en caso de incumplimiento. El Yo, en su observación nos permite reconocer las acciones que realizamos, la oportunidad de elegir el camino a seguir, y razonar los impulsos que realizábamos con tal de no ceder lugar a la liberación libidinosa, y velar por la integridad general de la realidad. Es el primer paso del reconocimiento, para afrontar las alegrías, culpabilidad o castigo que conlleve. Siento la tentación de hacer algo que me va a producir gran placer; una vez reconocido y razonado esta situación, podré abstenerme de hacerlo basándome en que mi conciencia no me lo permite. O me dejo persuadir por el placer, ignorando la voz de mi conciencia; pero una vez hecho, se me castiga con reproches y remordimientos establecidos por el Superyó.
Superyó o Superego
El Superyó (Superego) es la parte que contrarresta al Ello, representa los pensamientos morales y éticos. Consta de dos subsistemas: la Conciencia y el Ideal del yo. La conciencia se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. El Ideal del yo es una de conductas aprobadas y recompensadas. Es la fuente de orgullo y un concepto de quien pensamos deberíamos ser.
Es la expresión interna del individuo con relación a la moral de la sociedad. Se refiere a la fuerza que induce al individuo a seguir los códigos éticos de conducta impuestos por la sociedad en la que se encuentra. Freud considera la conciencia moral, la autoobservación, la formación de ideales, como funciones del Superyó. Actúa en contraposición directa a los impulsos del Ello.
El Superyó se forma en la fase Edipica, por la introyección de las normas paternas. Según Freud, la formación del Superyó es correlativa de la declinación del Complejo de Edipo: el niño renunciando a la satisfacción de sus deseos edípicos marcados por la prohibición, transforma su catexis sobre los padres en identificación con los padres, interioriza la prohibición. La renuncia de los deseos edípicos amorosos y hostiles (Edipo Completo) se encuentran en el origen de la formación del Superyó, el cual se enriquece según Freud por las aportaciones ulteriores de las exigencias sociales y culturales.
La psicología del Yo
Después de Freud, un número de teóricos psicoanalíticos prominentes comenzaron a trabajar sobre la versión funcionalista del Yo de Freud. El mayor esfuerzo fue puesto en detallar las varias funciones del Yo y cómo se deterioran en psicopatología. Varias funciones centrales del Yo-realidad: impulso-control, juicio, está probado que afectan la tolerancia, la defensa, y el funcionamiento sintético. Una revisión conceptual importante a la teoría estructural de Freud fue hecha cuando Heinz Hartmann discutió que el Yo sano incluye una esfera de las funciones autónomas del mismo que son independiente del conflicto mental. La memoria, la coordinación motora, y la realidad-prueba, como ser, pueden funcionar sin la intrusión del conflicto emocional. Según Hartmann, el tratamiento psicoanalítico apunta a ampliar la esfera sin conflicto del funcionamiento del Yo. Haciendo así pues, que el psicoanálisis facilite la adaptación, es decir, una regulación mutua más eficaz de Yo y del ambiente.
David Rapaport sistematizó el modelo estructural de Freud y las revisiones de Hartmann. Rapaport discutió que el principio central de la teoría freudiana era que los procesos mentales son motivados y formados por la necesidad de descargar la tensión. El trabajo de Freud que clarificaba Rapaport retrató la mente según lo dividido en impulsiones y estructuras. Las impulsiones contienen la energía del líquido que impulsa una descarga rápida con la satisfacción inmediata de deseos. Debido a que es raro que los deseos puedan ser satisfechos inmediatamente en la realidad, la mente desarrolla la capacidad de retrasar la satisfacción, o bien, la alcanza a través de los desvíos o sublimaciones. Por lo tanto, la energía de la impulsión es contenida por las estructuras mentales relativamente estables que abarcan al Yo. Rapaport definió las estructuras como organizaciones mentales con un índice de cambio lento, lento en comparación con las demás impulsiones de energía.
Arlow y Brenner discutieron que la teoría anterior de Freud de los sistemas conscientes, preconscientes, e inconscientes de la mente deben ser abandonados, y el modelo estructural debería ser usado como la única teoría psicoanalítica de la mente.
Los autores psicológicos del Yo recientemente se han acercado en un número de direcciones diferentes. Algunos, tales como Charles Brenner, han afirmado que el modelo estructural debe ser abandonado y los psicoanalistas deben centrarse exclusivamente en conflicto mental que entienden y tratan. Otros, tales como Frederic Busch, han sofisticado cada vez más el concepto del Yo.
La psicología del Yo se confunde a menudo con la psicología del uno mismo, que acentúa la fuerza y la cohesión del sentido de una persona consigo misma. Aunque algunos psicólogos del Yo escriben sobre el uno mismo, distinguen generalmente a uno mismo del Yo. Definen el Yo como una agencia abarcativa de las funciones mentales, mientras que el uno mismo es una representación interna de cómo una persona se percibe. En la psicología del Yo, el énfasis se pone en entender el funcionamiento del Yo y sus relaciones conflictivas de la identificación, el Superyó, y la realidad, más que al sentido subjetivo de uno mismo.
Egoísmo moral
El egoísmo moral, o egoísmo ético, es un doctrina ético filosófica que afirma que las personas deben tener la normativa ética de obrar para su propio interés, y que tal es la única forma moral de obrar, sin embargo permite realizar acciones que ayuden a otros, pero con la finalidad que el ayudar nos dé un beneficio propio tomándolo como un medio para lograr algo provechoso. Afirma que la validez de una teoría o praxis se encuentra en su aportación directa a la edificación positiva y responsable del yo o desarrollo personal.
El egoísta moral se basa en la afirmación de sí mismo; que lo convierte en su propio soberano al volverlo consciente de su realidad moral y personal. La realidad es la de su propia existencia y su vivir en una realidad determinada, que si cada persona se preocupa por cumplir sus intereses individuales estaremos mejor en conjunto. Está vinculado a la dimensión moral de formas de subjetivismo o solipsismo radical.
Responsabilidad con uno mismo y el otro
El (o la) egoísta moral debe entonces poseer una moral que lo haga responsable de ejercer su poder volitivo para su propio beneficio, con sus debidas consecuencias en todo ámbito de la vida. Esta visión del egoísmo ve en el otro a una persona, igual de egoísta e interesada en sí misma que él, con igual capacidad de gobernarse responsablemente que la que uno tiene, por lo que su actitud en nada impide la cooperación mutua o el compromiso voluntario, si es con ello se alcanza un mayor desarrollo individual.
Lógica privada y auto edificación
El sentido del yo y sus intereses sólo pueden ser determinados o interpretados por el yo mismo; dentro de esta lógica se encuentra el principio de acción moral del egoísta. Frases como lo personal es lo real de Soren Kierkegaard o mi causa es lo mío de Max Stirner reflejan este criterio. La base para juzgar el beneficio propio es el nivel de edificación o desarrollo personal que produce a nivel material, intelectual y emocional.
La edificación de uno mismo es el resultado y el objetivo del ejercicio responsable de la soberanía individual cuando a través de ésta se logra autodeterminación y autorrealización. Esta actitud ética del egoísta moral, ha sido explicada por medio de figuras identitarias como: el único o el subjetivo
Tipos de egoísmo moral
Tres diferentes formulaciones del egoísmo ético o moral se han identificado:
Individuales. Un egoísta ético individual celebraría que todas las personas deben hacer lo que les beneficia.
Personales. Un egoísta ético personal afirma que él debe actuar según su propio interés, pero no hace aseveraciones acerca de lo que los demás deberían hacer.
Universales. Un egoísta ético universal argumentan que todo el mundo debe actuar de una manera que sea en su propio interés.
Una filosofía que sostiene que uno debe ser honesto, justo, benévolo, etc, porque esas virtudes le sirven al beneficio de uno mismo es egoísta, sostener que debería practicar esas virtudes por razones que no sean de interés propio no es egoísta en absoluto.
Argumentos a favor del egoísmo ético
La mayoría de quienes apoyan el egoísmo ético piensan que la verdad es muy obvia y por lo tanto no se necesitan argumentos que lo comprueben. Generalmente se usan tres líneas de razonamiento a su favor:
El argumento de que el altruismo es contraproducente.
Cada uno de nosotros conocemos perfectamente nuestros deseos y necesidades y sabemos que es lo que nos hará feliz y como llevarlo acabo. De igual manera se conoce los deseos y necesidades de los demás pero imperfectamente, por lo tanto es razonable que al tratar de ayudarlos se termine haciendo más mal que bien, es decir, en vez de ayudar se perjudica al otro sin llegar a cubrir ni una mínima parte de sus necesidades y mucho menos de sus deseos.
El ofrecer caridad, es dejar que una persona deje de ser independiente y hacerla dependiente de otra., es como decirles que no son completamente capaces para poder sobrevivir y en ves de agradecer, se sienten resentidos por la ayuda ofrecida. Al estar al pendiente del bienestar de los demás es una invasión a su privacidad. Si cada persona se preocupara por sus propios intereses, habría un mejoramiento en la sociedad. Como dice Robert G. Olson en su libro The Morality of self-interest (1965): “ Es mas probable que el individuo contribuya al mejoramiento social cuando procura racionalmente sus mejores intereses de largo plazo”.
La ética del ”altruismo” es algo destructivo para la sociedad.
El altruísmo provoca que se abandonen sueños, proyectos, etc., sacrificando la vida para salvar a otras personas. Por lo tanto en la ética del “altruismo”, la vida de un individuo o los intereses propios no tienen valor y se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para salvar a otros.
Sin embargo en el egoísmo ético cada persona debe ver por su propio bien, se le da un valor fundamental al individuo.
El egoísmo ético es compatible con la moral del sentido común.
Consiste en obedecer ciertas reglas: cumplir promesas, no mentir, no dañar, etc. todos estos deberes u obligaciones derivan a un fin común, el cual es el interés propio.
El principió del egoísmo ético conduce a una regla de oro del axioma de no-agresión: no debes “hacer a los demás” lo que no quieras que te hagan por que si no lo haces, los demás muy probablemente” te lo harán. Así que se debe de seguir ciertas normas u obligaciones donde no se debe dañar a otros para un fin o interés propio.
Argumentos en contra del egoísmo ético
Se afirma que el egoísmo ético no puede resolver conflictos de interés. Kurt Baier, escritor del libro The Moral Point of View (1958) dice que el egoísmo ético no puede ser correcto porque no puede dar soluciones a los conflictos de interés. Es decir, si nosotros sólo tomáramos en cuenta intereses propios, nunca aceptaríamos que éstos quedaran arruinados, por lo tanto, no podría haber soluciones morales a problemas de intereses. Sin embargo y, como respuesta, los partidarios del egoísmo ético afirman que el acuerdo pacífico o negociación que permite solucionar un conflicto de interés, puede ser benéfico para todos los egoístas involucrados. El dilema del prisionero, en teoría de juegos, muestra que aun cuando las actitudes cooperativas puedan suponer un sacrificio inmediato de intereses individuales, a largo plazo la cooperación beneficia a todas las partes. En resumen, autores como David Gauthier, autor de La moral por acuerdo (Gedisa, Barcelona, 1994), responden a las críticas contra el egoísmo moral afirmando que la solución de conflictos de interés puede explicarse por interés.
Conciencia
La conciencia o conciencia, del latín conscientĭa (propiedad del espíritu de reconocerse como sujeto de sus atributos), es definida en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. "Conscientĭa" significa literalmente "con conocimiento" (del Latín: cum scientĭa). En la especie homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados. La conciencia puede también ser definida como el estado cognitivo no-abstracto que permite la interactuación, interpretación y asociación con los estímulos externos denominados realidad. La conciencia requiere del uso de los sentidos sensoriales organolépticos como medio de conectividad entre los estímulos externos y sus asociaciones.
Está demostrado científicamente que animales pertenecientes a otras especies diferentes a la nuestra (homo sapiens) también tienen conciencia sensitiva y que el ser humano tiene conciencia sensitiva y abstracta.
Confusión
Hay confusión en los términos conciencia y conciencia, cuando en un principio son originados del latín conscientia. La confusión se origina por el uso moral del concepto 'conciencia' y el uso cognitivo de consciencia.
En otras épocas y otras culturas se ha identificado a la conciencia, con la voz de los dioses, el corazón (me lo dice el corazón), el deja vu, la premonición, la precognición, el mundo mágico, el Espíritu Santo, el subconsciente, el alma, los mensajes de: la Virgen María, los ángeles, los espíritus de los muertos. El encasillamiento de la palabra conciencia a su significado religioso, o moral en las religiones cristianas, mayoritarias para el mundo hispánico, ha influido también.
Cognición: El uso de "consciencia" como algo opuesto a inconsciente o subconsciente, para nombrar a determinadas funciones de la mente, sobre todo las relativas al raciocinio o entendimiento. Así, se habla de estar consciente en oposición a perder el sentido, o de estados de consciencia. Es uno de los nombres de la psiquis (ver). En este sentido, la neuropsicología o la biopsicología usan el término consciencia para hacer referencia al grado de activación nerviosa en el cerebro y, como consecuencia, alteración del estado cognitivo en su sentido cuantitativo.
Ser
Ser es el atributo filosófico que se le adjudica a una entidad capaz de definirse a sí misma frente a un medio.
Dinámica de sistemas
Ser desde el punto de vista de la dinámica de sistemas, es el objeto capaz de evaluar las transacciones de cargas entre el medio y el sistema que es capaz de observarse a sí mismo. Esta interacción realimenta la organización de manera que dota de capacidades adaptativas al sistema que se le asigna la categoría de ente.
Esquemas filosóficos
Generalmente se ha considerado al término ser como un sinónimo de entidad o ente, en tanto que sería una cosa que posee existencia y autonomía. ente: (del latin ens,entis,participio presente del verbo esse, ser o existir) las anomalias del verbo ser (uso infinitivo como participio,empleo de otro infinitivo) fueron notados por los gramaticos de fines del s. XVII y principios del s.XVIII y determinaron que ser debe entenderse como infinitivo que expresa un acto y crearon el participio presente ente(ablativo latino ens). pero esta norma no paso al lenguaje corriente: solo se atuvieron a ella los eruditos. en filosofia es aun comun ver cometer la incorreccion de llamar ser a un sujeto que en realidad es un ente.
Según Martin Heidegger, esto es uno de los mayores errores en la historia de la Filosofía. En efecto, este filósofo define a la Metafísica como el olvido del ser.
Según Parménides lo define como lo que hay o existe, en general. Todo lo opuesto a la nada
Según Platón es propiamente la idea.
Según Aristóteles fijó su sentido, para la filosofía occidental, en lo más íntimo de todo lo que existe: Todo es pero no del mismo modo, ampliando a Parménides.
Considerando los distintos puntos filosóficos, se puede observar como Aristóteles establece la base en el propio conocimiento, que al ser expresado, se organizan por predicados que se divulgan desde un sujeto con su significado propio (como concepto por intuición de lo real, como un atributo del sujeto de la oración. Otras ideas entienden esto como que el ser se predica por analogía, siendo su predicación propia lo que le corresponde a la sustancia primera que únicamente puede realizar la función de sujeto de la oración y, secundariamente por analogía puede predicarse a los accidentes. Sustancia y accidentes constituyen los contenidos que se pueden predicar del ser, según las categorías.
Esquemas lingüísticos
Ahora bien, ¿qué se deber entender entonces por ser? Ser es, ante todo, lo que se expresa mediante el modo infinitivo de un verbo; el verbo que designa aquello que hace que todas las cosas sean, y sean lo que son, pero él mismo, por ser infinito y no tener límites es un horizonte pero no es ningún ente, no es ninguna cosa. Además, según el mismo Heidegger, ser es tiempo, precisamente porque las cosas que son no permanecen, sino que se dan en un horizonte temporal.
Contrastes
Para entender el concepto de ser es necesario contraponerlo con el concepto de ente (o cosa que es). En efecto, "ser es siempre el ser de un ente" (Cf. Ser y Tiempo), pues no hay seres por si solos, sino que el ser se da siempre en un ente que es. Pensemos, por ejemplo, que una persona (un ente) puede ser muchas cosas: puede ser un profesor, puede ser un sacerdote, puede ser un hijo... y todo se remite al mismo ente, por esto es que ser y ente no son lo mismo.
Entonces podemos concluir que ser hace referencia a los modos[1] que tiene el ente de darse en el mundo. De ahí que Aristóteles dijera en su Metafísica (Libro VII) que "ser se dice de muchas maneras".
Ser y categorías
En el libro VI de la Metafísica, Aristóteles afirma que ser se dice de muchas maneras: se dice de acuerdo con las categorías (que son la entidad, el lugar, el tiempo, el padecimiento, entre otras), pero también se dice del accidente, del acto, de la potencia, de la verdad y de la falsedad (que vendría siendo no-ser).
Posteriormente, este filósofo va a considerar que debido a esa multiplicidad de sentidos, no se puede preguntar ¿qué es ser?, pues debemos precisar bien el término por el que preguntamos y, si hay una ciencia que estudie el ser, cuál es el objeto que estudia. Entonces, Aristóteles observa (Libro VII) que todos los sentidos en los que se dice ser están referidos a la substancia, que es fundamento de todo. En efecto, de la substancia decimos que está en tal lugar, que tiene tal color, que padece tal cosa, y todo lo decimos que es o bien es una entidad o bien está referido directamente a ella. Por eso, Aristóteles propone que en vez de preguntarnos por qué es el ser, debemos preguntarnos por qué es la entidad.
El olvido del ser en la metafísica
No obstante, después de Aristóteles el ser cayó en el olvido, según Martin Heidegger. El término "olvido del ser" es usado por este filósofo para explicar que, en la historia de la metafísica posterior a Aristóteles, ser y entidad se confundieron, pues se los tomaba como sinónimos, por lo que, en efecto, el ser se olvidó. El problema de considerar al ser como una entidad más (o incluso como la entidad: como Dios) es que lo cosifica, esto es, se lo toma como una cosa, cuando el ser, precisamente, no es una cosa. Así pues, nunca se lo estudió correctamente, lo cual llevó a equívocos. Pensemos que, por ejemplo, el correr no es una cosa, sino una acción, y que sería muy equivocado tomarlo como una entidad. Lo mismo pasa con el ser.




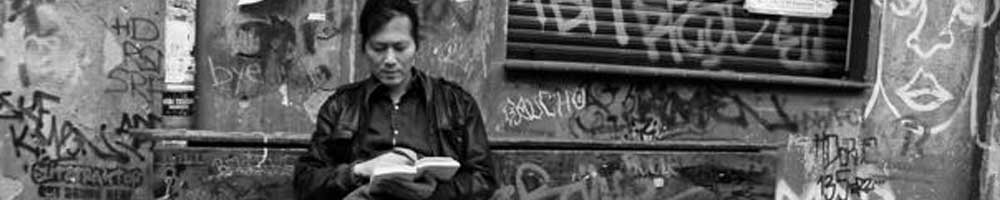

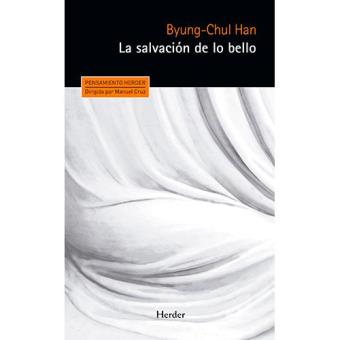




.jpg)
